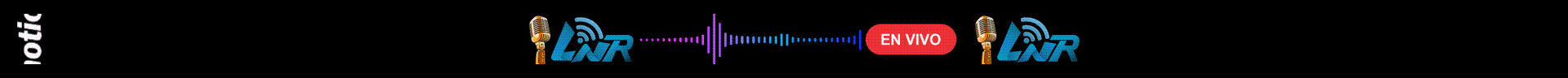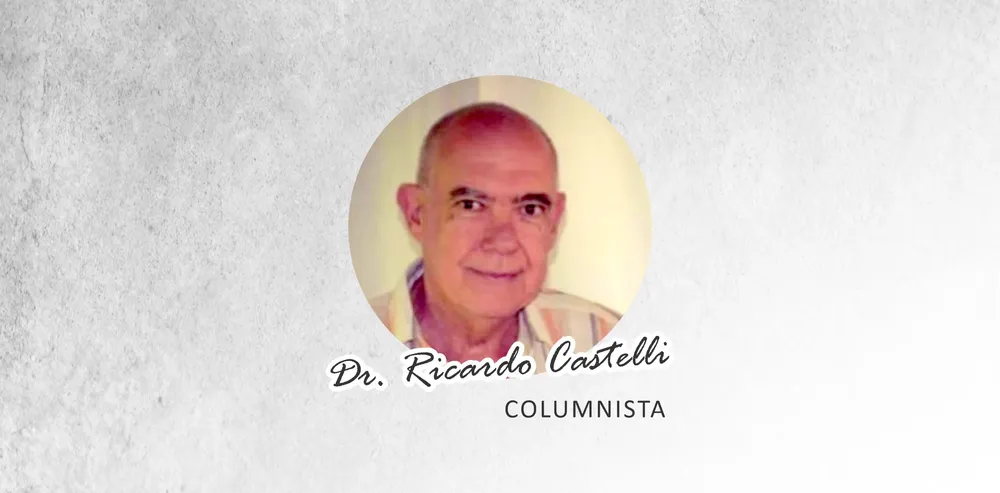La última temporada de Stranger Things llega directo al pecho, con un comienzo lento.
No solo porque comienza el fin de la serie, sino porque también cierra una etapa que me acompañó a muchas personas, muchas más de lo que se esperaba.
Cada capítulo era como asomarse a un pedazo de mundo que, de alguna manera, mucha gente entiende como suyo, ese cruce entre los 80, los 90 y la juventud de muchos suspendida entre lo analógico y lo digital.
Mientras avanzaba con guiños puntuales a muchos momentos del cine ochentero y noventero, volvía la emoción de andar en bici sin destino, el ruido de un casete rebobinando, la simpleza de juntarse con amigos sin un celular vibrando a cada rato. Lo usual hoy…


Stranger Things no imita esa época, la hace respirar de nuevo.
Y en ese aire, también se respiraba un poco del pasado, incluso de lo que no se vivió directamente.
Mucha gente, que está en esa zona intermedia, demasiado grande para haber nacido con un celular en la mano, demasiado chico para haber vivido a pleno la edad del videoclub.
La serie hace sentir que ese lugar extraño también es un lugar real, compartido, que tiene su propia melancolía.
Por eso este final pesa. No es solo despedir un programa. Es despedir un refugio emocional, una excusa para volver a lo simple, a lo claro, a lo cálido, a lo que uno recuerda sin filtros.
Obvio que está esa sensación agridulce de que algo termina, pero deja algo prendido adentro.
La historia se cierra, sí.
Pero lo que despertó sigue ahí, intacto, como una luz que no necesita otra temporada para quedarse y ser recordada.





Artigas inauguró un nuevo complejo para jubilados y pensionistas del BPS

Comienza a funcionar Instituto de Acreditación y Evaluación de Educación Terciaria

Arranca el trabajo de la Selección de Artigas rumbo al Campeonato Nacional de OFI

Nuevo tomógrafo del Hospital del Cerro potenciará la atención en la zona oeste de Montevideo